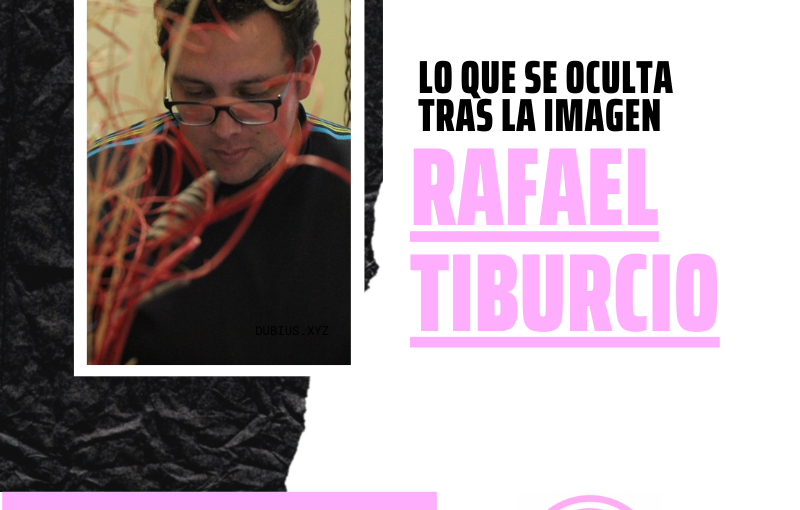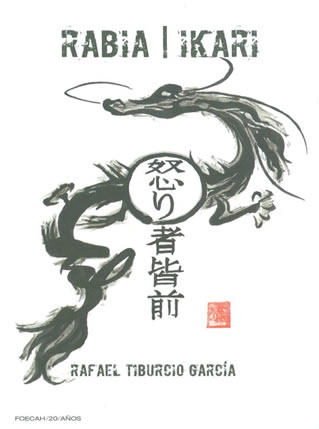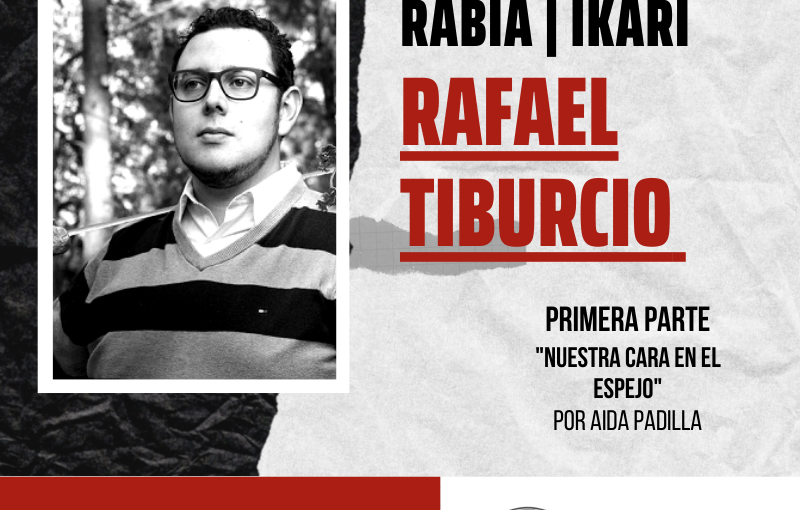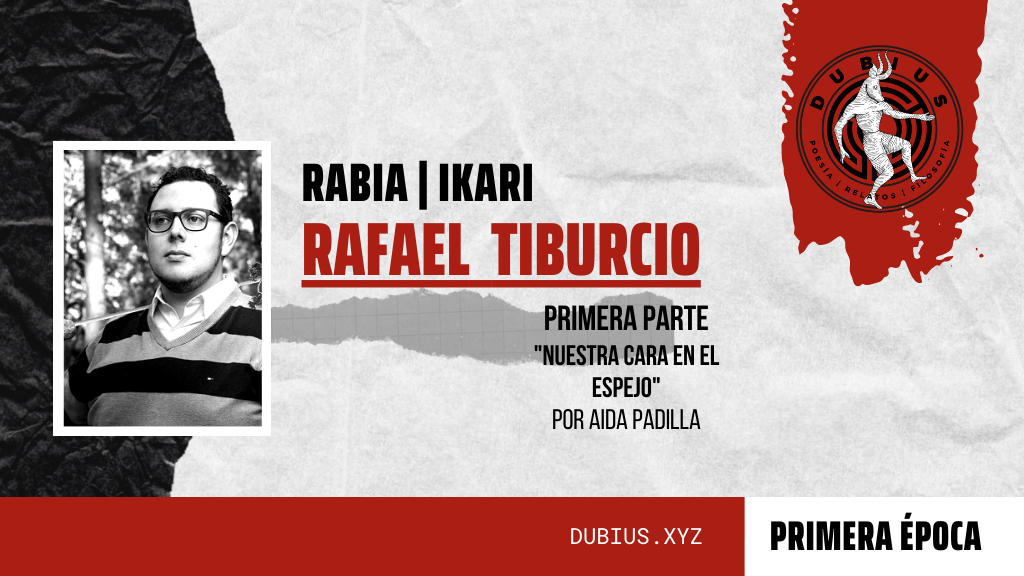Devoción por la piedra, del poeta y ensayista Jorge Ortega, obtuvo el premio internacional de poesía Jaime Sabines al final de un periodo específico (2007-2010), en el que las bases retóricas y el verso metrado vieron un breve renacimiento en algunas de las corrientes de la poesía mexicana. No es que la métrica y la retórica no se practicaran antes o después de ese periodo, pero la recuperación de cierta musicalidad por parte de un puñado de autores, entre el verso libre predominante de antes y el auge y decadencia del conceptualismo, los poemojis o la llamada alt lit, mostró a sus generaciones contiguas, atadas o desligadas del postmodernismo, que las formas clásicas aún guardaban la posibilidad de expresarse del modo que les es común sin ser, por ello, anticuadas.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 2007, Jorge Ortega procura no atarse a poéticas específicas que acoten su propuesta creativa, como ha ensayado en sus otros títulos: Ajedrez de polvo (Tsé-tsé, 2003), Estado del tiempo (Hiperión, 2005) o Guía de forasteros (Bonobos, 2014). Si bien los temas y las formas que predominan en su obra remiten a un temple más clásico, este temple se actualiza en ciertas referencias, escasas pero suficientes, para situarnos sin titubeo en un espacio y en una sensibilidad contemporánea.
Dentro de sus influencias asumidas reconoce a Píndaro, Lucrecio y Ovidio, Góngora, Lezama, Gorostiza, Walcott y Machado. Sin embargo, Devoción explora, de una manera más próxima y actualizada, la influencia y temáticas de Nezahualcóyotl, a través de la fugacidad de la vida, expresada mediante el agua, la memoria o la persistencia de lo imperecedero, representadas en la roca, y la comprensión de lo aparentemente azaroso. Temas como el carácter de la materia, la naturaleza y el paso del tiempo son parte de su inquietud poética, que expresa mediante el uso mesurado de cierta saturación de registros y palabras cultas. Pero el uso de éstas no se limita a un bluff, sino que echan raíces en los poemas, para que estas palabras cultas expresen lo que Ortega desea.
Es mediante estos elementos que la voz poética reflexiona sobre la observación de los detalles del paisaje, la botánica, la geografía y las miradas detrás de las impresiones, con la musicalidad elegida de la silva modernista mayoritariamente en verso blanco, a través de una expresión clara que, según Jorge Fernández Granados, descansa muchas veces la literariedad en valores de la imagen y más allá de ella: “Los poemas de este libro surgen sin duda de un fino observador que se detiene, con admiración, ante los detalles irradiantes de un paisaje mediterráneo o ante una pequeña ruina a orillas de la ruta habitual”, pero también en la música de las palabras y sus patrones de acentuación. Y esta acentuación, este ritmo, es importante en Devoción porque es la única regla autoimpuesta que, si bien se permite algunos juegos formales, no se deconstruye en la mayoría de los versos del poemario.
El libro establece un discurso que liga la memoria y la fragilidad con la luz para expresar los tópicos del tiempo y la muerte. Si bien la nostalgia parece dominar algunos poemas, se trata de una nostalgia fría, una exploración emocional pero lucida y racional de nuestros trayectos por el pasado, y del pasado mismo del mundo que escapa a los sentidos y que sólo experimentamos al racionalizarla, al forzar la comprensión (de ahí el uso de palabras cultas en su justo contexto) de todo lo que estuvo o pudo estar en el paisaje, o alrededor de nuestros propios recuerdos.
Estructuralmente el libro se divide en seis secciones de diez poemas cada una, con excepción de la última, que sólo tiene nueve. En estas secciones el poeta reflexiona sobre su propia contemplación de los elementos del mundo, como la luz y la manera en que ésta modifica o da otros visos a la realidad que se observa. El azar, el recuerdo, la piel y la fragilidad también forman parte del discurso. A la fuerza imperecedera de la roca contrapone la mutabilidad de los recuerdos, mediante imágenes de agua, inundaciones, riadas y lluvias que metaforizan a la memoria como algo que fluye, se enturbia, se ilumina, se pierde o nos arrastra con ella.
El poemario inicia con “Levadura”, en cuyos poemas la luz modifica o levanta la realidad observada, como si se mirase a través de un vitral que varía el espectro y ofrece espectáculos únicos cada vez; o como si la memoria pudiera ser iluminada por la nostalgia hasta la deformación o el olvido de algo como el recuerdo de un amigo de la infancia.
“Magisterio de signos” es un poema que intercala endecasílabos heroicos y melódicos, en el que nos habla del cielo matutino como algo que se puede leer, al igual que las estrellas del cielo nocturno.
El cielo es un enorme silabario, un vasto pizarrón de agua compacta donde aviones y pájaros escriben la efímera sentencia de su vuelo
“Teoría de la luz” es un poema impresionante en el que el polvo a contraluz equivale a la contemplación de las constelaciones del universo, a ver el mundo completo a través del polvo para que, cuando la luz entre y borre la visión de estas partículas, tengamos la sensación de que el universo vuelve a crearse.
El polvo gravitaba con el ritmo
de una constelación en movimiento,
y todo cabía ahí:
las conjeturas
y formas del deseo,
los audaces
polígonos del sueño…
“El momento” cierra magistralmente este apartado con la reflexión melancólica de una luz fortuita, perfecta, que una pareja buscó durante años para su casa, sin encontrarla, y que sólo hallan cuando se están yendo y observan el espacio vacío a la luz del papel albanene que tapia las ventanas.
Y no es la intensidad sino su modo, el gesto de filtrarse en el comedor, aderezar la mesa, encandilar las páginas de un libro leído al medio día. El ángulo, la forma en que redimensiona los objetos ya dentro de la casa, el viso con que alivia el azulejo como un mantel de agua de quietos resplandores.
En “Resistencia de los materiales” los temas poéticos generales se centran en el azar, el recuerdo, la fragilidad y la introspección, como en “Éxitos musicales” en el que recordar una canción vieja remueve sensaciones del pasado, pero al estar en otro país, algo no encaja en el recuerdo. “Pretexto de lugar” hace lo mismo, amplía la imagen de lo eterno y lo efímero, lo que nace y lo que muere; dos personas en un hospital separadas por un muro, y ese muro divide también lo distintas que son sus vidas.
el pedregal y el huerto, la piel junto al cascajo, el parto y la convalecencia en un mismo pasillo de hospital.
“Lección de biología” presenta la ligereza de las aves, al contrario de las personas que nunca terminamos de caer, de acatar la gravedad y mirar al cielo. Mientras que en “Resistencia de materiales”, uno de los poemas que alude al título del libro, observamos el predominio del mineral que resiste el paso del tiempo, mientras nosotros nos desintegramos como un tallo al pie de una cantera.
La tercera sección, “Diapositivas”, es una que opta por formatos como la prosa, el versículo y el aforismo, y parece describir una noche mirando las filminas de un viaje antiguo mientras reflexiona sobre cada momento capturado. Muchos de estos poemas fueron escritos en Europa, mientras Jorge se doctoraba en Filología Hispánica en Barcelona y, a las instantáneas casi visuales que representan, Fernández Granados añade que se trata de poemas que dialogan “con aquello sin lo cual una imagen es sólo un hexagrama sin interpretación. Así el hombre que observa tras la cámara portátil es quien advierte lo que a la cámara se oculta o lo que se ha desvanecido de sus impresiones”.
El tema principal es el recuerdo, al cual compara con el flujo del agua; las crecidas, las tormentas, entre otras, anuncian la memoria como un flujo constante. Si bien en este apartado no tenemos la contundencia de poemas sueltos de otras partes del libro, los poemas de “Diapositivas” ganan por acumulación, dando fuerza a un discurso en el que la memoria se desborda. Curiosos es que otro elemento metafórico de la memoria del que echa mano es la piel y sus conceptos contiguos: el cuero, las crines, los pelajes.
“Filmina I”, por ejemplo, menciona que la memoria es un manglar que crece en un pantano mientras nosotros morimos, mientras contamina el pantano. En “Filmina III”, un traspatio y sus objetos revelan que el tiempo desgasta y cose todo en un gris uniforme de depredación y entropía. Y la revelación es que estamos ante una imagen solamente, una vaga sombra de lo que se recuerda.
Qué más distingues entre la maraña gris que las décadas han ido cosiendo… Menciona uno a uno los hallazgos, las siluetas legibles. Inventario de un reino conferido a la depredación de lo infinito.
“Filmina X”, escrito en versículos, enuncia que una parte de ti muere cuando otros te olvidan, como árbol solitario en medio de la planicie; mientras aquí amanece allá en la memoria del otro comienza la noche, por lo que nos volvemos seres que viven a destiempo unos de otros, ¿tiene la última palabra el que la dice o el que la escucha?
Irónicamente, me parece que los poemas en prosa son más crípticos, como si el espacio ocupado por el texto en el folio ocultara lo expresado y sólo tuvieran sentido aquellas oraciones en las que, al añadir las cesuras artificialmente, surgieran de nuevo los versos ordenados.
“Cantares de gesta” es otra exploración de la memoria personal a partir del viaje emprendido. De una manera veladamente posmoderna se sitúa la memoria en puntos específicos que ven al mundo moverse de forma veloz y perecedera. Se explora la memoria de los objetos y del paisaje mientras transcurren las eras, mediante sonidos e imágenes.
“Tabla del Románico”, de versos impares y pares anuncia: si solo manchas quedan del pasado, ¿qué quedará de nosotros?, ¿será nuestro presente más mundano el arte y la historia del mañana?, ¿será nuestra época el oscurantismo del mañana? El esplendor del pasado para nosotros son manchas. En “Después de la batalla” nada logra permanecer. Nosotros también cambiamos y las costumbres viejas se pierden. El mundo cambia y cambian sus caminos. Pero sobrevive la roca y el paisaje, las ruinas y los animales que, igual que hace millones de años, van por el mundo. “Rosa náutica” nos posiciona al centro de la experiencia del mundo, un centro personal que yace al fondo de una memoria oscurecida, como una caja negra que guarda lo visto de forma borrosa. Y ese recuerdo vago volverá en cualquier lugar en el que estemos.
El penúltimo apartado, “Breve curso de historia natural” abandona momentáneamente la perspectiva del libro para abordar la sensualidad y la compañía, los poemas en éste exploran diversos tipos de amor: el romántico, el carnal, el platónico, el de pareja, el imposible. “Tópicos de anatomía”, por ejemplo, narra la cita entre dos personas, “Hallazgo” explora la imagen de una mujer que duerme en calma en el campo, mientras alguien se viste a su lado sin despertarla, una imagen que se perderá cuando despierte. “Reinvención del fuego” trata del recuerdo del amante lejano, “Edad de Bronce”, de despertar junto a la amada y “Guerra florida”, el encuentro carnal.
En este punto, me interesa destacar el uso de la forma y ciertos recursos métricos y estructurales que, a modo de exploraciones, realiza Ortega. En “Palabras de la tribu”, la ambigüedad, la cesura y el corte de los versos es un juego en contante intercambio.
va de prisa
hacia ninguna parte
o se sacude el polvo…
parecen custodiar desde lo alto
el surtidor
de sílabas
ardientes.
Por otra parte, en “Frecuencia modulada”, que intercala endecasílabos heroicos, melódicos y dactílicos, es interesante que una forma de enfatizar la modulación de la frecuencia sea mediante la frecuencia del metro en sí. En este poema, una canción nos sigue y nos hace volver a una escena concreta de juventud, mientras la pérdida de la señal, el ruido blanco, es metaforizado con la espuma de cerveza.
Una canción te sigue hasta Madrid A través de los años. El espejo De la barra te ofrece las facciones Del muchacho que fuiste en la segunda Mitad de los ochenta. Quién diría…
Me interesa en particular el poema “Sumario de alquimia”, quizá mi favorito de todo el libro. En éste, el encabalgamiento de las oraciones, la mitad de una y la mitad de otra en el mismo verso, enfatiza formalmente la alquimia de comunión que ocurre en el poema en sí. Las mismas oraciones de los versos poseen a los dos sujetos, primero a uno y luego al otro y la separación va marcada por el corte del verso. Estos cortes coinciden casi todos con el cambio de sujeto; pero cada verso, con las dos mitades de oraciones, pertenece a un mismo sujeto:
Tu cuerpo es una prótesis del mío y viceversa: soy una extensión de ti. Si me incorporo tú completas el gesto. Si algo miras yo lo miro también. Si me pronuncio tú concluyes la frase. De igual suerte yo apuro en ocasiones las elipses de tus ademanes o termino el dibujo que trazan en el aire tus ojos sorprendidos.
Al mismo tiempo que ocurre esto a nivel formal, la alquimia del amor que une dos cuerpos en uno es expresada en el poema, pero une también dos puntos de vista e ideas que se unifican y experiencias que se comparten. Y se preguntan por qué existe esa sintonía, si es real o artificial. Luego nuevamente los encabalgamientos se explicitan y el semblante de los amantes se duplica como en un espejo, es un detalle sutil, sin embargo, da cuenta de un cuidado profundo para que el poema se corresponda a nivel formal con el tema que enuncia:
Dos seres se traslapan. Sus estribos tienden a diluirse. El parecido se magnifica en la fisonomía cuando ambos intercalan sus fronteras y de un telón de niebla va surgiendo la isla de un semblante duplicado.
Así, el amor es concebido como la alquimia que une y transforma los elementos pesados en oro.
La última parte, “Brisa de resurrección”, retoma los temas del azar, la memoria y aquello que se vuelve poético tras contemplarlo un instante. “Rutas alternas”, poema que cierra el libro, habla sobre el tiempo tras el viaje, el que nos mostró maravillas y que ahora está perdido. Ante esto, dice, es válido negarse y elegir el camino más largo para volver.
No renuncies al margen de azar que te convida el desacierto: detrás del promontorio de la duda aguarda la ganancia de la revelación o el desengaño.
Y es sólo al atar todos estos cabos que cobra sentido esa devoción que anuncia el título, esa intención de facultar a la piedra de características divinas que nos muestran, a fuerza de comparar nuestra fugacidad con ellas, los misterios del tiempo y la desintegración.
Ante esta lectura quedan algunas dudas, tanto formales cómo temáticas. La silva es la forma estrófica predominante en Devoción por la piedra, seguida de otros metros como el endecasílabo, el versículo, la prosa poética y el verso libre. Me resulta interesante saber a qué obedece esa ruptura. Cómo elige Jorge Ortega sus formas métricas y cuándo romper, en uno o dos versos de cada poema, esas reglas impuestas por los metros hepta y endecasílabos.
También me parece relevante cuál es la relación metafórica de la piel y el cuero y las crines y lanas con la memoria, salvo por aquellas imágenes que, como en el agua, dotan a la piel de posibilidades como el olor, el tacto, la flexibilidad o el desprendimiento.
Todas estas son preguntas que podemos plantear al poeta, cuyas respuestas posiblemente esperen ocultas detrás de los versos.
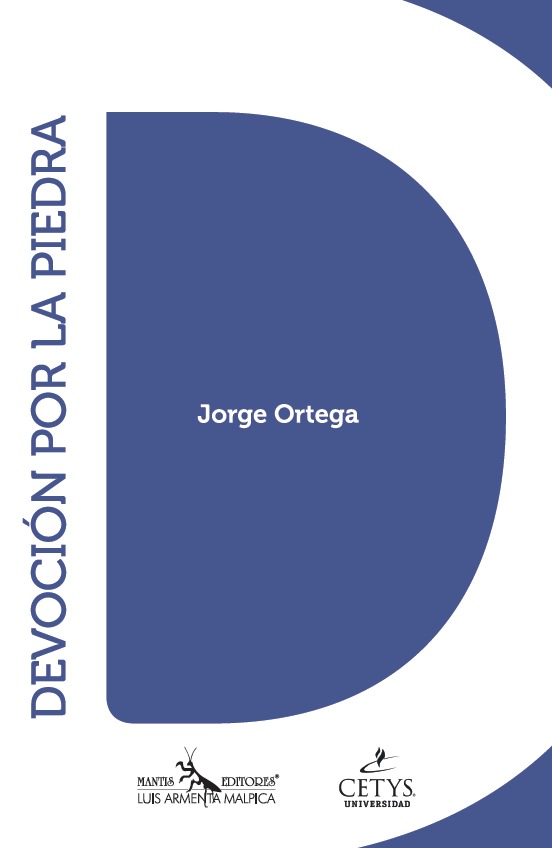
Autor: Jorge Ortega
Mexicali, México
Coedición: CETYS Universidad / Mantis Editores – Luis Armenta Malpica
2016, 138 pp. ISBN: 978-607-9397-32-6
Rafael Tiburcio García (Villahermosa, 1981). Escritor, melómano y locutor. Vive en Pachuca. Es maestro en Estudios Humanísticos en Literatura por el ITESM. Ha colaborado en La Revista de la Universidad de México, Marvin, Círculo de Poesía, Vozed, Página Salmón, Planisferio y Melómano. Es editor de la revista electrónica de ciencia ficción Espejo Humeante. Produce y conduce los podcasts Espejo Humeante e Indisciplina. Es autor de Cuentos de bajo presupuesto y la novela Rabia | Ikari. Su obra ha sido reconocida con una mención en el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2016, el Premio de Cuento Ricardo Garibay 2014 y el primer lugar en el Concurso Nacional de Literatura ISSSTE 2018. Próximamente publicará su tercer libro, Hard bop. Gestiona sus redes como @juancorvus.
El presente es parte de la selección de ©Alfonso Valencia, 2021, editor en ©DUBIUS junio-julio, 2021.